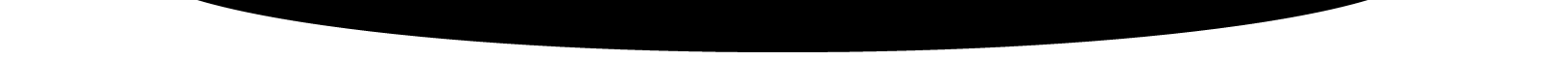
EDITORIAL TROTTA
Su compra
0 artículos
(0,00 €)
ver compra
Los derechos humanos, una frágil hegemonía
Boaventura de Sousa Santos, director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra y referente intelectual del Foro Social Mundial, inaugura el curso 2016-2017 del Centre d’estudis Cristianisme i Justícia con una conferencia basada en su libro Si Dios fuese un activista de los derechos humanos (Trotta, 2014). Ofrecemos a continuación un extracto de la Introducción de esta obra, centrada en los retos planteados a los derechos humanos cuando estos se ven confrontados con los movimientos que reivindican la presencia de la religión en la esfera pública.
por Boaventura de Sousa Santos

Hoy no se pone en tela de juicio la hegemonía global de los derechos humanos como discurso de la dignidad humana. Sin embargo, esa hegemonía convive con una realidad perturbadora: la gran mayoría de la población mundial no constituye el sujeto de los derechos humanos, sino más bien el objeto de los discursos sobre derechos humanos. La cuestión es, en consecuencia, si los derechos humanos son eficaces en ayudar a las luchas de los excluidos, los explotados y los discriminados, o si, por el contrario, las hacen más difíciles. En otras palabras: ¿es la hegemonía de la que goza hoy el discurso de los derechos humanos el resultado de una victoria histórica, o más bien de una histórica derrota? Con independencia de la respuesta que se dé a estos interrogantes, la verdad es que, puesto que son el discurso hegemónico de la dignidad humana, los derechos humanos son insoslayables. Esto explica por qué los grupos sociales oprimidos no pueden por menos que plantearse la siguiente pregunta: Incluso si los derechos humanos forman parte de la propia hegemonía que consolida y legitima su opresión, ¿pueden utilizarse para subvertirla? Dicho de otra manera: ¿podrían los derechos humanos utilizarse de un modo contrahegemónico? Y, en tal caso, ¿cómo? Estas dos preguntas conducen a otras dos. ¿Por qué hay tanto sufrimiento humano injusto que no se considera una violación de los derechos humanos? ¿Qué otros discursos de la dignidad humana existen en el mundo y en qué medida son compatibles con los discursos de los derechos humanos?
La búsqueda de una concepción contrahegemónica de los derechos humanos tiene que empezar por una hermenéutica de la sospecha respecto a los derechos humanos tal como convencionalmente se entienden y se defienden, es decir, en relación con las concepciones de los derechos humanos que están más estrechamente vinculadas a su matriz occidental y liberal. La hermenéutica de la sospecha que propongo le debe mucho a Ernst Bloch, como cuando se sorprende respecto a las razones por las que, a partir del siglo XVIII, el concepto de utopía en tanto medida política emancipadora fue gradualmente superado y sustituido por el concepto de derechos. ¿Por qué el concepto de utopía ha tenido menos éxito que el de derecho y derechos como discurso de emancipación social? Debemos empezar por reconocer que la ley y los derechos tienen una doble genealogía abisal. Entiendo las versiones dominantes de la modernidad occidental como construidas sobre la base de un pensamiento abisal que dividía claramente el mundo entre sociedades metropolitanas y coloniales. La división era tal que las realidades y las prácticas existentes al otro lado de la línea divisoria, es decir, en las colonias, no podían de ningún modo poner en tela de juicio la universidad de las teorías y las prácticas vigentes a este lado de la línea. En ese sentido eran invisibles. Como discurso de emancipación, los derechos humanos estaban pensados para prevalecer únicamente a este lado de la frontera abisal, esto es: en las sociedades metropolitanas. Lo que yo he mantenido es que esa divisoria abisal, que produce radicales exclusiones, lejos de ser eliminada al finalizar el colonialismo histórico, continúa existiendo por otros medios (neocolonialismo, racismo, xenofobia, permanente estado de excepción en el trato a presuntos terroristas, inmigrantes indocumentados o personas en busca de asilo, e incluso ciudadanos comunes victimas de políticas de austeridad dictadas por el capital financiero). El derecho internacional y las doctrinas convencionales de derechos humanos han sido utilizados para garantizar esa continuidad.
Pero, por otra parte, la ley y los derechos tienen una genealogía revolucionaria a este lado de la línea. Tanto la Revolución americana como la Revolución francesa se produjeron en nombre de la ley y del derecho. Ernst Bloch mantiene que la superioridad del concepto del derecho tiene mucho que ver con el individualismo burgués. La sociedad burguesa, a la sazón emergente, había conquistado ya la hegemonía económica y luchaba por la hegemonía política, que no tardarían en consolidar las revoluciones americana y francesa. El concepto de ley y derecho se adecuaba perfectamente al individualismo burgués en auge, inherente tanto a la teoría liberal como al capitalismo. Resulta fácil, en consecuencia, concluir que la hegemonía de la que gozan los derechos humanos tiene raíces muy profundas, y que su trayectoria ha sido una senda lineal hacia la consagración de los derechos humanos como principios reguladores de una sociedad justa. Esta idea de un consenso largamente establecido se manifiesta de diversas formas, cada una de las cuales se basa en una ilusión. Debido a que son ampliamente compartidas, tales ilusiones constituyen el sentido común de los derechos humanos convencionales. Yo distingo cuatro ilusiones: teleología, triunfalismo, descontextualización y monolitismo.