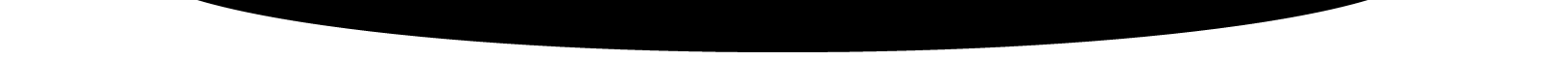
EDITORIAL TROTTA
Su compra
0 artículos
(0,00 €)
ver compra
«La mayoría de las personas transitan por la vida con falta de espiritualidad».
UNA CONVERSACIÓN CON SØREN KIERKEGAARD. Por Carlos Goñi. Con motivo de la reciente publicación en castellano de El libro sobre Adler, aprovecho para viajar a Copenhague y entrevistar a su autor.

Hemos quedado en el parque Frederiksborg al punto de la mañana. El día ha amanecido tibio y calmado. Parece que hoy no va a llover, aunque el cielo azul y gris no resulta demasiado fiable. Salvo un camión que pasa a lo lejos y los pájaros madrugadores, el parque está vacío. Al cabo veo acercarse a un hombrecillo con sombrero de copa, gabán de solapas amplias y pantalones estrechos y cortos que dejan a la vista unos botines pardos como sus guantes. Se tambalea al andar apoyado en un paraguas negro y lo hace con las piernas por delante como si un hilo invisible le sujetara los hombros por detrás. ¡Es él! Cuando está ya cerca, me levanto, y él, con exquisita cortesía, desconocida en nuestro siglo, se descubre la cabeza y la inclina levemente. Veo entonces a un hombre joven que parece viejo o, quizá, a un viejo que todavía es joven, con el pelo rubio y los ojos de un azul casi invisible. Me saluda amablemente y hace ademán de sentarse. Nos sentamos a la vez en uno de los bancos que miran al lago.

Søren Kierkegaard: Este es mi lugar preferido —comienza a decir¬ mientras pasea la mirada como si saludara a los árboles centenarios que nos escoltan—. Me gusta venir aquí. Además, ¿sabe una cosa?
No acierto a responder, pero mi interlocutor percibe la ansiedad que yo siento por saberlo.
SK: Aquí descubrí mi vocación de escritor. Fue en este mismo banco. Yo debía de tener unos veintiocho o veintinueve años. Me puse a pensar en que todos se afanan en hacer que todo sea más fácil, de modo que llegará un momento en que la facilidad será tan grande que falte toda dificultad. Vi entonces que a mí me correspondía, como filósofo, hacer justamente lo contrario: crear la dificultad, es decir, no permitir el acomodo, aguijonear las conciencias, mantener despiertos a mis contemporáneos, como lo había hecho Sócrates con los suyos.
Carlos Goñi: Y bien que lo llevó usted a cabo…
SK: Sí, lo intenté y creo que, en algún sentido, lo conseguí, prueba de ello es que me granjeé el odio de muchos, fui atacado y ridiculizado por la prensa y ninguneado por las autoridades. Tuve que luchar yo solo contra este orden establecido que dicta cómo tienen que ser las cosas, cómo tenemos que pensar, qué tenemos que creer y qué debemos hacer.
CG: Acabo de leer El libro sobre Adler y justamente en él plantea usted el conflicto de un profesor de la Iglesia del Estado, como Adolph Peter Adler, con el orden establecido. ¿No es contradictorio que un miembro de ese orden se rebele contra el propio orden?
SK: ¡Se ha publicado! Bueno, lo contradictorio sería que un individuo extraordinario se pusiera al servicio del Estado, o de la Iglesia del Estado, o del orden establecido, como a mí me gusta llamarlo. Adler no es un individuo extraordinario, aunque tuvo una revelación y puso en duda lo establecido. El pobre Adler estaba confundido y su caso es sintomático de lo que está pasando en Dinamarca: todo es confuso. Pero el todopoderoso orden establecido se siente dueño de la verdad y es capaz de fagocitar cualquier anomalía, sea Adler o cualquier otra. Es cuestión de apartarle de la jerarquía, pero manteniéndole la pensión, añadió con una sonrisa.
CG: Pero Adler quemó sus obras hegelianas…
SK: También quemaron el cura y el barbero los libros de don Quijote, pero no por ello lograron acabar con su locura. Adler no tomó su adarga y su lanza, montó sobre Rocinante y se echó a los caminos a predicar la verdad del cristianismo, sino que aprovechó la pensión del Estado para sacar cuatro libros, ¡cuatro!, a la vez un año más tarde. No fue el individuo excepcional que podía haber sido y que nuestra época necesita, no fue el individuo fuera del sistema que puede acabar con el sistema. En verdad, el profesor Adler dio un salto cualitativo desde la objetividad del pensamiento abstracto hacia las entrañas de la esfera religiosa; no obstante, hizo demasiado ruido para las nueces que cayeron. ¿De qué le sirve al amante quemar las cartas de su amado infiel si al día siguiente corre a su encuentro? A Adler le faltó el silencio que acompaña al hombre extraordinario, el sufrimiento que hay que llevar a cuestas cuando se es testigo de la Verdad y la incomprensión del mundo porque el caballero de la fe se halla fuera del mundo.
CG: De cualquier modo, el caso Adler no cayó del todo en saco roto. De hecho, usted le dedicó un libro. ¿No siente simpatía por él?
SK: Por supuesto que la siento; otra cosa es que por ello deje de denunciar lo que creo que debo denunciar. Al menos Adler tiene un mérito, que no es menor, y es el de haber puesto de manifiesto la contradicción de la filosofía hegeliana y de haber mostrado que la mayoría de las personas transitan por la vida con falta de espiritualidad. Ciertamente, muchos experimentan, a lo sumo, una religiosidad pusilánime, blanda, fingida y maquillada en una cristiandad refinada, sutil, débil y razonable. Nuestra época necesita ver a un jinete hábil cabalgar sobre un caballo salvaje: una renovación de la interioridad. Ver a un jinete poco entrenado montar un caballo domado no tiene gracia: esta es la situación actual. Pero el caso Adler es peor todavía, un quiero y no puedo: un jinete poco ducho sobre un caballo salvaje. No obstante, Adler intentó «convertirse en cristiano», estuvo muy cerca de hacerlo, porque se sintió conmovido por lo religioso. Pero cuando estaba a punto de «convertirse en cristiano», lo destituyeron. Paradójicamente, Adler continuó siendo un cristiano en la cristiandad geográfica. Al menos, el acontecimiento de su vida fue una llamada de atención.
CG: Pero, si tras esa revelación que Adler confiesa haber tenido, «estuvo a punto de convertirse en cristiano», como usted dice, ¿significa eso que no lo era? ¿No resulta paradójico que un cristiano, nada más y nada menos que un pastor de la Iglesia, se convierta en cristiano?
SK: Lo es, sin duda. Por desgracia, ser cristiano auténtico en la cristiandad es rara avis, y también una paradoja. No en vano, el cristianismo es la verdad paradójica de que lo eterno una vez fue temporal, por eso, cualquier persona, con independencia del siglo que le haya tocado vivir, puede hacerse contemporánea de Cristo. La desdicha de nuestra época es, entre otras cosas, que a no mucho tardar resultará imposible encontrar a una sola persona realmente cristiana. La cristiandad ofrece seguridad, racionalidad, normalidad, y un sueldo fijo; sin embargo, ser cristiano implica fe, tensión, sacrificio, escándalo.
CG: Al cabo de un año de haber sido suspendido, Adler publicó cuatro libros, como ha dicho. Este hecho, como podemos leer en su obra, le resulta a usted especialmente sintomático de la diferencia entre un genio y un apóstol. ¿Cuál es esa diferencia?
 SK: El propio Adler me envió los cuatro libros y yo se lo agradecí. Pero, en cierto modo, me quedé perplejo porque aquella cuádruple publicación ponía un broche deshonroso a su caso. Es como si no quedara ni rastro de la revelación que había tenido en el pasado. El hecho demuestra que Adler puede ser un genio, pero de ninguna manera es un apóstol. El genio lo es por sí mismo; el apóstol lo es por el poder que ha recibido. El primero nace, el segundo se hace; el genio es consciente de que lo es; lo que es el apóstol lo es por la autoridad divina. El genio cree tener autoridad; la autoridad del apóstol le viene de Dios, es decir, no la tiene por sí mismo.
SK: El propio Adler me envió los cuatro libros y yo se lo agradecí. Pero, en cierto modo, me quedé perplejo porque aquella cuádruple publicación ponía un broche deshonroso a su caso. Es como si no quedara ni rastro de la revelación que había tenido en el pasado. El hecho demuestra que Adler puede ser un genio, pero de ninguna manera es un apóstol. El genio lo es por sí mismo; el apóstol lo es por el poder que ha recibido. El primero nace, el segundo se hace; el genio es consciente de que lo es; lo que es el apóstol lo es por la autoridad divina. El genio cree tener autoridad; la autoridad del apóstol le viene de Dios, es decir, no la tiene por sí mismo.
CG: Al principio del libro, usted califica su época de «tambaleante, vacilante, inestable», algo que pienso que también se puede aplicar a la nuestra, ¿cómo cree que debemos vivir en una época así?
SK: La fisiología considera que el mareo se produce cuando el ojo no logra fijar la mirada en ningún punto concreto, de modo que, si fijamos la vista en algo concreto podremos eludir el mareo. El mareo de nuestra época se produce por un exceso de fantasía o de dialéctica abstracta, en todo caso, por una falta de ética. Necesitamos encontrar un punto de fijación para no tambalearnos, para no perder el equilibrio y sucumbir. Lo he repetido muchas veces: el único punto de apoyo es el individuo, y este no debe buscar fuera, sino en su interior, único lugar donde podemos encontrar la verdad.
Kierkegaard miró su reloj de bolsillo, signo de que daba por terminada nuestra charla, y se excusó diciendo que quería llegar a su casa antes de que la ciudad despertara del todo. Nos levantamos, nos despedimos y lo vi alejarse tambaleante como su época, como la nuestra. A los pocos metros se cruzó con una joven que iba en bicicleta a la que saludó quitándose el sombrero, pero ella no le devolvió el saludo. Cuando la joven llegó a mi lado, me regaló una sonrisa a la que correspondí con un ¡Hej! casi inaudible. Miré entonces hacia el camino, pero Kierkegaard ya no estaba.
Carlos Goñi es autor de El filósofo impertinente. Kierkegaard contra el orden establecido, publicado en esta misma Editorial.