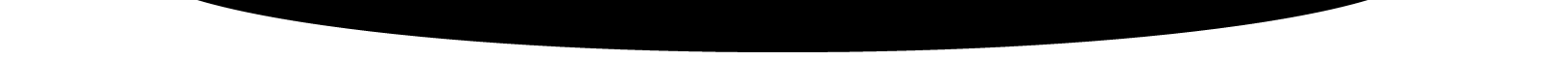
EDITORIAL TROTTA
Su compra
0 artículos
(0,00 €)
ver compra
Jacques Derrida, un pensador del porvenir
Nacido en Argelia en 1930, Jacques Derrida falleció el 9 de octubre de 2004. Llegó a ser uno de los más influyentes filósofos de las últimas décadas.
por Cristina de Peretti

«Para amar la amistad, no basta con saber llevar al otro en el duelo, hay que amar el porvenir» (J. Derrida, Políticas de la amistad, p. 46)
Hace ya veinte años que, el 9 de octubre de 2004, Derrida nos dejaba. Pero no así su pensamiento ni sus textos, que hoy siguen tan vigentes como en ese último tercio del pasado siglo xx en el que Derrida destacó como uno de los filósofos más importantes del panorama mundial: uno de los más estudiados, leídos, citados y traducidos en tantas y tan distintas lenguas, uno de los más prolíficos también. Un filósofo cuyo trabajo, a su vez, ha dado y sigue dando lugar asimismo, a fecha de hoy, a innumerables estudios y reconocimientos en diversos ámbitos de los que, además del filosófico, también se ocupó en muchos de sus escritos (literatura, derecho, política, «artes de lo visible» y arquitectura, por mencionar solo algunos de los más relevantes).
Ya desde sus primeros textos, y cada vez con mayor intensidad, se entrecruzan las problemáticas más teóricas con otras cuestiones de carácter más «ético-jurídico-político», por decirlo de alguna manera. Así, dentro de esa «continuidad lógica e incluso temática»[1] de su pensamiento, tanto el cuestionamiento de una serie de presupuestos filosóficos consuetudinarios como lo que él llama la «solicitación» (esto es, la conmoción como un todo) de las tradicionales oposiciones binarias jerarquizadas con sus consiguientes marginaciones y discriminaciones —tareas que lleva a cabo por medio del movimiento de la huella y la différance, de motivos tales como la archi-escritura, la diseminación y la iterabilidad o de esos términos indecidibles que son el suplemento, el phármakon o el espaciamiento (por citar solo algunos)— no son en modo alguno ajenos a esas otras reflexiones derridianas acerca de la deconstrucción como una «dislocación que de hecho se repite con regularidad», desde siempre, no solo en contextos estrictamente discursivos sino asimismo «en la experiencia sin más, en la ‘realidad’ social, histórica, económica, técnica, militar, etc.»[2]. Una «realidad» mundial(atin)izada, homohegemónica y sometida a una paradójica lógica de la autoinmunización —por utilizar términos derridianos—, con sus constantemente renovadas fronteras teletecnológicas y sus sistemas de control que, aunque cada día más agitada por tensiones e inseguridades de todo tipo, sigue siendo la nuestra hoy en día.
La libertad de pensar, de decir y de cuestionar que Derrida siempre ha reivindicado se plasma, por un lado, en el hecho de que, en los compromisos militantes que, a título estrictamente personal, mantuvo a lo largo de su vida frente a una serie de totalitarismos, de abusos y de injusticias (rechazo de la pena de muerte, apoyo a los inmigrantes e indocumentados, oposición al apartheid y defensa de Nelson Mandela, solidaridad con los escritores amenazados (INCA), con los intelectuales checos disidentes y con los intelectuales argelinos perseguidos o respaldo a los derechos de los palestinos, etc.), Derrida nunca se sometió a ninguna consigna ni las dio él tampoco en ningún caso. Por otro lado, al igual que ocurre en el terreno más especulativo, su forma de pensar «lo ético-jurídico-político», en cuanto «cierta experiencia de lo imposible», no solo no está dentro de los parámetros normativos, axiológicos y programáticos a los que estamos acostumbrados, sino que, sin duda alguna, exige demasiado a la ética, al derecho y a la política tradicionales. Me refiero, por ejemplo, a afirmaciones derridianas como son, entre otras, la experiencia de la indecidibilidad en cuanto requisito imprescindible para, más allá del cálculo y del programa, tomar decisiones y asumir responsabilidades «dignas de ese nombre»; la apertura de lo por-venir (ese sí al acontecimiento azaroso, esa espera sin espera de un porvenir otro y de lo otro en general), radicalmente heterogéneo a cualquier futuro previsible; el advenimiento de lo que Derrida denomina justicia (justicia indeconstruible que impulsa a la deconstrucción y la justifica) y que exige el respeto absoluto a la «dignidad sin precio de la alteridad». Y me refiero asimismo a esos otros motivos derridianos (como el don, el perdón o la hospitalidad, etc.) que, por su incondicionalidad misma, siempre están y estarán por venir —como lo está también, para Derrida, la democracia, siempre perfectible— y que, para que se hagan efectivos, solo son negociables en nombre de lo innegociable, de lo intratable, esto es, de lo incondicional.
En la novela de María Virginia Jaua titulada Idea de la ceniza[3], el protagonista, en un momento dado, se pregunta: «¿qué es ser derridiano?» para responder acto seguido: «una elección feroz, una patria posible para mí, apátrida impenitente, una anti-religión proclamada para el último apóstata que cruza esta tierra»[4]. Aunque no es exactamente esa la interpretación que yo daría de «ser derridiano», sin embargo, también he de admitir que tiene algo en lo que estoy de acuerdo y me parece importante; esto es, que deja perfectamente patente que el pensamiento de Derrida no es ni fácil ni confortable. Que a sus lectores no nos brinda certezas, seguridades ni protecciones. Que, en él, desde luego, no se encuentra la calma o el sosiego del saber adquirido, el descanso o la tranquilidad de quien, tras leerlo, pueda decir, sin más, que lo tiene todo claro o que dicho pensamiento le ha proporcionado un programa, unas normas, una especie de método o un conjunto de pautas reguladas que se pueden trasladar y aplicar sin más y de manera mecánica en cualquier circunstancia. Si eso ocurre, es que no ha entendido absolutamente nada.
Porque la invención es asimismo otra de las afirmaciones primordiales de Derrida. Y no otra es tampoco la forma en que concibe la herencia, como una suerte de promesa en la que, con ese gesto de respeto y de amor que constituye el ser infiel por fidelidad, se toma la iniciativa de releer y reescribir, reinventándolo, aquello que se hereda: «Quiero mucho todo cuanto deconstruyo a mi modo —asegura—, los textos que me apetece leer desde este punto de vista deconstructivo son textos que quiero, con ese movimiento de identificación que es indispensable para leer [...] me encuentro en una relación de celo amoroso y en absoluto de ensañamiento nihilista con respecto a esos textos»[5].
Derrida nunca quiso crear escuela. En su respuesta a la pregunta que, en una entrevista, le hace al respecto su interlocutora, Evelyn Grossman[6], reconoce que, aunque no constituyen un grupo homogéneo y uniforme reunido en una escuela, sí hay una serie de lectores (escritores, universitarios e intelectuales) pertenecientes a lenguas y a culturas muy dispares a los que, no obstante, vincula algo que se podría definir como una especie de afinidad o de un destino «casi clandestino» en torno a una referencia común a su pensamiento y a sus textos, así como cierta actitud de resistencia frente a la cultura dominante. Unos lectores que se reconocen, pues, entre ellos —cabría añadir— como una suerte de «comunidad de los que —como dice en Políticas de la amistad— no tienen comunidad»[7].
Hace ya veinte años que Derrida nos dejó. Y, a la vista de los múltiples sucesos que desde entonces vienen desquiciando y desconcertando al mundo, no he dejado de preguntarme en muchos casos: ¿qué habría pensado de esto Derrida? Pero, cualesquiera que pudieran ser sus respuestas, estas ya solo pueden ir acompañadas de un quizás, ese «quizás» tan derridiano (y a la vez tan nietzscheano) que él reivindicaba como la categoría más justa para el porvenir, para lo que todavía, siempre, queda por venir.
[1] Marx en jeu, Descartes & Cie, París, 1997, p. 57
[2] Points de suspension. Entretiens, Galilée, París, 1992, p. 367
[3] Periférica, Cáceres, 2015.
[4] Ibid., p. 131.
[5] L’oreille de l’autre, vlb, Montreal, 1982, p. 119.
[6] Revue Europe 901 (2004), pp. 8-10.
[7] Trotta, Madrid, 1998, p. 62.