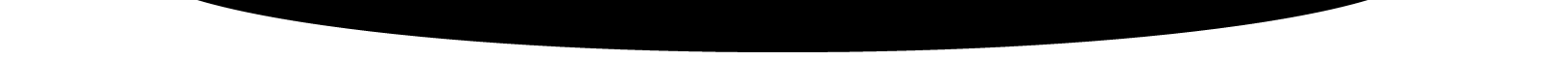
EDITORIAL TROTTA
Su compra
0 artículos
(0,00 €)
ver compra
«Escribir sobre Kafka parece un ejercicio de curiosidad prohibida»
Con motivo de la publicación de la edición francesa de Kafka y el Holocausto, su autor, Álvaro de la Rica, nos habla aquí sobre una parte de la obra que contiene la clave de lo que para él significa escribir sobre este gran autor.

Cinco años después de la publicación de Kafka y el Holocausto ha visto la luz su edición francesa, con impecable traducción de Gersende Camenen, en la colección Arcades de la editorial Gallimard. Aparece con el título Sept méditations sur Kafka, que yo desearía traducir borgianamente como “Siete meditaciones kafkianas”.
Con ocasión de su presentación, me gustaría volver sobre un asunto crucial del libro: la interpretación de la parábola “Ante la ley”. Entre otras cosas porque contiene una cifra de algunas de las respuestas críticas que ha tenido la obra.
Todos recordamos la pequeña gran historia: un campesino llega a la puerta de la ley. La custodia un guardián. El guardián insta al campesino a atreverse a entrar pero le previene de las dificultades, disuadiéndole de hecho. El campesino espera y suplica ansioso. Envejece. Y nada. No entra por la puerta. Poco antes de morir, pregunta al incólume guardián por qué nadie más ha intentado entrar. Le responde que la puerta estaba destinada para el acceso exclusivo del campesino.
 En Kafka y el Holocausto, junto a la consideración pausada de algunas de las más conspicuas interpretaciones de la leyenda, yo proponía de un modo no excluyente la posibilidad de cambiar las tornas y tratar de verla desde el otro lado: la larga e incondicional espera del campesino me hacía pensar en la figura de Dios que aguarda incansable para inhabitar en el alma del hombre. Conocidos o no por el autor, existían precedentes literarios para esa lectura y por supuesto que yo no pretendía, à quoi bon, cristianizar a Kafka. De un modo mucho más directo, me propuse mostrar que una de las grandezas del insondable apólogo era su apertura simultánea a interpretaciones o a ámbitos de sugerencia diversos e incluso opuestos entre sí. Semejante característica –la de mantener simultáneamente abiertas dos caras– convierte dicha narración en una fuente rica en respuestas posibles y en amplias perspectivas de conocimiento. Precedentes singulares de esta condición (no dejarse clausurar) son, sin duda, en el mundo hispánico, la novela El Quijote, abierta desde siempre, en su interpretación, a la dialéctica realismo-idealismo, o, en otro dominio artístico, varias de las obras de Velázquez, y muy especialmente el cuadro Las meninas. Todo intento de explicación de Kafka, como el triste destino del campesino, se enfrenta enseguida con la interposición de una serie de guardianes de lo unívoco que, desde el argumento de autoridad, pretenden que uno se calle. En efecto, una meditación sobre Kafka se torna de modo inevitable una meditación kafkiana.
En Kafka y el Holocausto, junto a la consideración pausada de algunas de las más conspicuas interpretaciones de la leyenda, yo proponía de un modo no excluyente la posibilidad de cambiar las tornas y tratar de verla desde el otro lado: la larga e incondicional espera del campesino me hacía pensar en la figura de Dios que aguarda incansable para inhabitar en el alma del hombre. Conocidos o no por el autor, existían precedentes literarios para esa lectura y por supuesto que yo no pretendía, à quoi bon, cristianizar a Kafka. De un modo mucho más directo, me propuse mostrar que una de las grandezas del insondable apólogo era su apertura simultánea a interpretaciones o a ámbitos de sugerencia diversos e incluso opuestos entre sí. Semejante característica –la de mantener simultáneamente abiertas dos caras– convierte dicha narración en una fuente rica en respuestas posibles y en amplias perspectivas de conocimiento. Precedentes singulares de esta condición (no dejarse clausurar) son, sin duda, en el mundo hispánico, la novela El Quijote, abierta desde siempre, en su interpretación, a la dialéctica realismo-idealismo, o, en otro dominio artístico, varias de las obras de Velázquez, y muy especialmente el cuadro Las meninas. Todo intento de explicación de Kafka, como el triste destino del campesino, se enfrenta enseguida con la interposición de una serie de guardianes de lo unívoco que, desde el argumento de autoridad, pretenden que uno se calle. En efecto, una meditación sobre Kafka se torna de modo inevitable una meditación kafkiana.
Escribir sobre Kafka (como sobre otras muchas realidades sensibles hoy y a lo largo de la historia) parece un ejercicio de curiosidad prohibida. La puerta del conocimiento que permanece abierta está, en realidad, cerrada. No la debes (no olvidemos que es la puerta de lo normativo) franquear. Con guardias imponentes que le indican a uno que no se le ocurra entrar, y que si osara, se atenga a las consecuencias. Si entras ya no podrás salir nunca más. O al menos no podrás salir tal y como entraste. Pero el problema es que el deseo de entrar, para el campesino, como el deseo adánico de conocimiento, es consustancial e irrenunciable para el hombre. Se diría que estamos ante un límite: no se puede entrar y, si se entrase, no se podría salir; ambas capacidades son sólo teóricas. No obstante, ese absoluto, prohibido e inaccesible, tiene la fuerza de atracción suficiente como para que merezca la pena apartarse de él lo menos posible. La espera cercana constituye al individuo. El hombre del atrio. El hombre que espera. Que envejece. Que mengua. Que gasta todo lo que tiene en permanecer a las puertas al acecho de una oportunidad de acceder que no se descarta pero que se revela como una posibilidad cada vez más remota y paradójicamente, cuanto más al alcance de la mano, más lejana.
 Kafka presenta, en su escrito, un mundo extraño. El campesino parece también un extranjero, lejos de su hogar y lejos hasta de sí mismo. No hay ninguna determinación física. Tan sólo la rala barba de tártaro del guardián. Dicha ausencia de elementos realistas refuerza, en la interpretación, la dimensión simbólica (mítica) del relato. ¿Se trata de una ficción pura? ¿O de un sueño? Una pesadilla más bien, a juzgar por ese final tremendo: la sarcástica e intemperante afirmación del cancerbero, cuando el campesino avizora su muerte (y con ella la falta de sentido de su vida), de que la puerta de la ley estaba reservada exclusivamente para él. ¡Qué fracaso más completo! ¡Qué espera más infeliz! ¿No era ya una expresión adelantada del sinsentido (y hasta de locura) el hecho de que el campesino acabe creyendo que conoce y habla con las pulgas del cuello del guardián? Por cierto, aunque ignoramos la procedencia del campesino o del guardián, ni dónde se ubica la dichosa puerta, sí sabemos en cambio quién tiene aquí la última palabra (en Kafka la historia es siempre lineal). Una palabra pronunciada para colmo con voz atronadora. Una última palabra despiadada e inmisericorde. De una voz que parece surgir del odio.
Kafka presenta, en su escrito, un mundo extraño. El campesino parece también un extranjero, lejos de su hogar y lejos hasta de sí mismo. No hay ninguna determinación física. Tan sólo la rala barba de tártaro del guardián. Dicha ausencia de elementos realistas refuerza, en la interpretación, la dimensión simbólica (mítica) del relato. ¿Se trata de una ficción pura? ¿O de un sueño? Una pesadilla más bien, a juzgar por ese final tremendo: la sarcástica e intemperante afirmación del cancerbero, cuando el campesino avizora su muerte (y con ella la falta de sentido de su vida), de que la puerta de la ley estaba reservada exclusivamente para él. ¡Qué fracaso más completo! ¡Qué espera más infeliz! ¿No era ya una expresión adelantada del sinsentido (y hasta de locura) el hecho de que el campesino acabe creyendo que conoce y habla con las pulgas del cuello del guardián? Por cierto, aunque ignoramos la procedencia del campesino o del guardián, ni dónde se ubica la dichosa puerta, sí sabemos en cambio quién tiene aquí la última palabra (en Kafka la historia es siempre lineal). Una palabra pronunciada para colmo con voz atronadora. Una última palabra despiadada e inmisericorde. De una voz que parece surgir del odio.
Lo más desconcertante en este contexto, a mi juicio, es el hecho de que, desde dentro de la puerta, despunte en un momento dado un rayo de luz. La penumbra aletargante en la que vive el campesino, la no vida en la que no hace más que decrecer, queda iluminada, el tiempo de un instante, por una luz. ¿Se trata de un fuego fatuo? ¿De una invitación? ¿Contiene ese resplandor una renovación de energía o un signo fulgurante de que la espera no ha resultado del todo vana?
Los significados segundos del pasaje asaltan a cualquiera que conozca mínimamente, no ya las dimensiones simbólicas de las culturas semíticas sino, más radicalmente aún, la ontología sobre la que se ha sostenido el monoteísmo. La vinculación entre ley y luz remite a la noción de creación, y más concretamente, a las determinaciones en torno a la expresión «creación de la nada»en sus fórmulas hebrea, griega o latina.
No es este el lugar para desarrollar semejante tema (cf. el capítulo “Creación de la nada y autolimitación de Dios”, en Gershom Scholem, Conceptos básicos del judaísmo), pero baste con apuntar lo siguiente. Varias tradiciones haggádicas admiten la posibilidad de que la luz sea la materia (creada o increada, ahí está la disensión) originaria de la creación. La luz del vestido con el que Dios ha creado la primera causa de su palabra, de la que hablaron tanto el rabino Eliezer como David, el hijo de Abraham ha-Laban (el Sabio). El campesino es sensible a la luz porque la luz es la expresión del principio de creación divina. El signo que la luz sea respecto de la tiniebla (la no luz) puede significar a la vez la dependencia radical del hombre respecto de Dios (de ahí laespera como un reconocimiento implícito) y, primus, la absoluta trascendencia de Éste (y de ahí, guardianes aparte, la imposibilidad real del acceso).